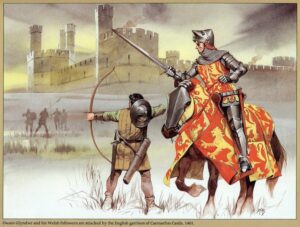Se siente en el mes de mayo —Mes de María—, que una protección especial de Nuestra Señora se extiende sobre todos los fieles, y que hay una alegría que brilla e ilumina nuestros corazones, expresando la universal certeza de los católicos de que el indispensable patrocinio de nuestra Madre celestial se hace, durante el mes de mayo, aún más solícito, más amoroso, más exuberante de visible misericordia y exorable condescendencia.
Sin embargo, algo queda después de cada mes de mayo, si hubiéramos sabido vivir convenientemente esos treinta y un días especialmente consagrados a la Santísima Vírgen. Lo que nos queda es una devoción mayor, una confianza más especial, y, por así decir, una intimidad aún más acentuada con Nuestra Señora, con la que en todas las vicisitudes de la vida sabremos pedir con más respetuosa insistencia, esperar con más invencible confianza, y agradecer con más humilde cariño todo el bien que Ella nos haga.
Nuestra Señora es la Reina del Cielo y de la Tierra, y, al mismo tiempo nuestra Madre. Con esta convicción entramos siempre en el mes de mayo, y tal convicción se ahonda cada vez más en nosotros, lanza claridades y fortaleza siempre mayores cuando el mes de mayo termina. Mayo nos enseña a amar a María Santísima por su propia gloria, por todo cuanto Ella representa en los planos de la Providencia. Y nos enseña también a vivir de modo más constante nuestra vida de unión filial a María.
Los hijos nunca están tan seguros de la vigilancia amorosa de sus madres, como cuando sufren. La humanidad entera sufre hoy en día. Y no sólo todos los pueblos sufren, sino que casi se podría decir que sufren de todos los modos por los que pueden sufrir.
Las inteligencias son barridas por el vendaval de la impiedad y del escepticismo. Tifones locos de mesianismos de todo orden desvastan los espíritus. Ideas nebulosas, confusas, audaces se infiltran en todos los ambientes, y arrastran consigo, no sólo a los malos y a los tíbios, sino, a veces, hasta a aquellos de quienes se esperaría mayor constancia en la Fe.
Sufren las voluntades obstinadamente apegadas al cumplimiento del deber, con todas las contrariedades que les vienen por su fidelidad a la Ley de Cristo. Sufren los que transgriden esa Ley, pues lejos de Cristo todo placer no es, en el fondo, sino amargura, y toda alegría una mentira.
Sufren los corazones, dilacerados por la guerra psicológica revolucionaria, tan intensa en nuestros días. Sufren los cuerpos depauperados por el trabajo, minados por la molestia, acongojados por todo tipo de necesidades.
Se podría decir que el mundo contemporáneo, semejante al que vivía en el tiempo en que Nuestro Señor nació en Belén, llena el aire de un gran y clamoroso gemido, que es el gemido de los malos que viven lejos de Dios, y de los justos que viven atormentados por los malos.
Cuanto más sombrías se vuelvan las circunstancias, cuanto más lancinantes los dolores de toda especie, tanto más debemos pedir a Nuestra Señora que ponga término a tanto sufrimiento, no sólo para hacer cesar, así, nuestro dolor, sino para mayor provecho de nuestras almas. Dice la Sagrada Teología que la oración de Nuestra Señora anticipó el momento en que el mundo debería ser redimido por el Mesías. En este momento lleno de angustias volvamos confiantes nuestros ojos a la Santísima Vírgen, pidiéndole que abrevie el gran momento esperado por todos, en que un nuevo Pentecostés abra claridades de luz y de esperanzas en estas tinieblas, y restaure por todas partes el Reinado de Nuestro Señor Jesucristo.
Debemos ser como Daniel, de quien dice la Escritura que era: “desideriorum vir”, esto es, hombre que deseaba grandes y muchas cosas. Para la gloria de Dios, deseemos grandes y muchas cosas. Pidamos a Nuestra Señora mucho y siempre. Y sobre todo debemos pedirle aquello que la Sagrada Escritura suplica a Dios: “Emitte Spiritum tuum et creabuntur, et renovabis faciem terrae”. Debemos pedir, por la intercesión de Nuestra Señora, que Dios nos envie nuevamente en abundancia el Espíritu Santo, para que las cosas sean nuevamente creadas, y purificada por una renovación la faz de la tierra.
Dice Dante, en la “Divina Comedia”, que rezar sin el patrocinio de Nuestra Señora es lo mismo que querer volar sin alas. Confiemos a Nuestra Señora este anhelo en que va todo nuestro corazón. Las manos de Maria serán un par de alas purísimas por medio de las cuales llegará ciertamente al trono de Dios nuestra oración.